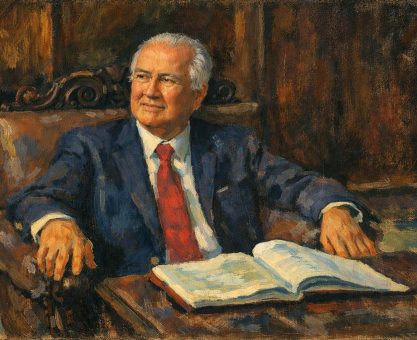l Perú atraviesa un momento histórico en su relación con el sistema interamericano de derechos humanos. La aprobación de la Ley de Amnistía para militares, policías y rondas campesinas procesados o condenados por hechos vinculados a los años de terrorismo en nuestro país (1980-2000) ha puesto en el centro del debate un tema mayor: ¿hasta qué punto los organismos internacionales deben tener injerencia en decisiones soberanas de un país? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reaccionó de inmediato ordenando suspender la aplicación de la norma, y el Ejecutivo, en un giro frontal, decidió no acatar el mandato, reafirmando un principio largamente discutido: la soberanía nacional por encima de cualquier tutela foránea.
Esta tensión no es nueva, pero hoy adquiere un carácter de urgencia. Los defensores del retiro del Perú de la Corte IDH argumentan que los fallos de este tribunal han limitado al país, sometiéndolo a una jurisdicción supranacional con un sesgo ideológico progresista. Desde esa perspectiva, la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un instrumento de presión política contra los Estados que intentan garantizar orden, seguridad y estabilidad. La disyuntiva es clara: seguir bajo la supervisión de organismos internacionales con agendas ajenas al interés nacional o recuperar plenamente la capacidad de decidir sobre nuestro destino.

La Corte IDH nació con el objetivo de garantizar derechos fundamentales en América Latina, especialmente en contextos donde los Estados no ofrecían justicia a sus ciudadanos. Sin embargo, con el paso de las décadas, su rol se ha transformado en algo más parecido a un tribunal ideológico que a un árbitro imparcial. Sus sentencias no solo han cuestionado políticas de seguridad interna, sino que han intentado reescribir la memoria histórica de las naciones.
El caso peruano es paradigmático. Desde los años noventa, la Corte IDH ha emitido pronunciamientos que, en lugar de fortalecer la reconciliación nacional, han buscado sentar a los Estados en el banquillo de los acusados, siempre bajo la narrativa de las “víctimas del Estado”, minimizando o invisibilizando el accionar del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso y del MRTA, responsables de decenas de miles de muertes. Esa lógica encierra una lectura parcializada de la historia: los militares y policías son presentados como victimarios, mientras que los verdaderos culpables terminan diluidos en un relato de “conflicto armado interno”.
No es casual que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se alineen sistemáticamente con esta versión. Estas ONG, de corte progresista y globalista, presionan a los países para que acepten la supervisión de cortes extranjeras, bajo la premisa de un “universalismo de los derechos humanos”. Sin embargo, detrás de esa retórica se oculta un hecho contundente: se busca limitar la capacidad de los Estados soberanos de aplicar sus propias leyes y administrar justicia conforme a su contexto histórico, social y político.
La ley de amnistía: reivindicación de quienes defendieron al país
En julio de 2025, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó una ley de amnistía que ha generado una tormenta mediática e internacional. El espíritu de la norma es claro: exonerar de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y rondas campesinas que enfrentan procesos judiciales por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. En ese sentido, la Corte IDH reaccionó con dureza, exigiendo al Estado peruano frenar su aplicación. Pero el Gobierno peruano, esta vez, decidió no acatar. La presidenta Dina Boluarte y varios ministros recalcaron que el Perú no puede seguir siendo “colonia de nadie” y que las decisiones internas deben respetarse: “La justicia internacional no puede estar por encima de la justicia nacional”.
Desde sectores progresistas se ha levantado la crítica de que la amnistía implica impunidad. Sin embargo, esa afirmación ignora un hecho esencial: los militares y policías actuaron en defensa del Estado, enfrentando una guerra no convencional contra grupos terroristas brutales, sin reglas ni límites. Pretender juzgarlos con parámetros de laboratorio, desconectados del contexto, es una injusticia histórica.
El debate de fondo no es solo jurídico, sino profundamente político. ¿Quién tiene la última palabra sobre la justicia en el Perú? ¿Los jueces nacionales, elegidos conforme a la Constitución, o magistrados extranjeros de una corte internacional, muchas veces alejados de la realidad peruana? La respuesta, desde una perspectiva de defensa de la nación, es evidente: ningún país libre puede aceptar la intromisión de entes supranacionales en sus decisiones internas.
La urgencia de salir de organismos internacionales
La Corte IDH no es un caso aislado. En las últimas décadas, se ha configurado un andamiaje internacional de organismos, cortes y ONG que dictan pautas a los Estados bajo el ropaje de la “comunidad internacional”. Naciones Unidas, sus agencias, la OEA, la propia Corte IDH e incluso tribunales europeos ejercen presión constante sobre gobiernos soberanos. En la práctica, muchas de estas instituciones se han convertido en instrumentos del progresismo global, promoviendo agendas sobre género, migración, multiculturalismo o justicia transicional que responden más a intereses políticos que a la defensa genuina de los pueblos.
El Perú debe preguntarse con valentía: ¿queremos seguir siendo un país tutelado por agendas extranjeras o queremos decidir por nosotros mismos? La respuesta de una derecha soberanista y realista es clara: la independencia no se negocia.
Juristas como el chileno José Antonio Ramírez, experto en derecho constitucional, señalan que “los tribunales internacionales se han desviado de su misión inicial, convirtiéndose en órganos de presión política contra gobiernos que defienden el orden y la autoridad. En lugar de fortalecer los Estados, los debilitan”. Por su parte, el economista Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, también ha admitido que la Corte IDH supone “una pérdida de soberanía”. Aunque dentro del propio gabinete existen posiciones divididas, es claro que la discusión ya no se limita a círculos académicos, sino que ha llegado al corazón de la política nacional.
Uno de los mayores problemas del discurso progresista sobre derechos humanos es su visión sesgada de la historia. En el caso peruano, se insiste en que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables de violaciones sistemáticas, mientras que la barbarie de Sendero Luminoso se diluye en informes relativistas. Esta narrativa ha sido reforzada por la Corte IDH y por organismos internacionales que, en nombre de los derechos humanos, buscan imponer una lectura oficial de la memoria histórica.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que en su momento fue aplaudida por la comunidad internacional, también reflejó este sesgo, responsabilizando al Estado en un porcentaje desproporcionado frente al accionar terrorista. Esta visión, trasladada al ámbito jurídico por la Corte IDH, terminó criminalizando a quienes lucharon en defensa del país.
El derecho a la memoria y la justicia de las víctimas no puede convertirse en un instrumento de persecución contra las Fuerzas Armadas. De lo contrario, la justicia deja de ser imparcial y se convierte en una herramienta de revancha ideológica.
El progresismo y su doble moral
Resulta paradójico que los mismos sectores progresistas que denuncian la amnistía en el Perú aplaudan medidas similares en otros contextos, cuando se trata de perdonar a grupos subversivos o de aplicar “justicia transicional” para integrar a terroristas en la vida política. En Colombia, por ejemplo, los acuerdos con las FARC incluyeron beneficios jurídicos que garantizaron impunidad a guerrilleros responsables de masacres y secuestros. Allí, la comunidad internacional celebró la medida como un paso hacia la paz. En cambio, cuando se trata de reivindicar a militares que defendieron al Estado peruano, la reacción es de escándalo.
Esta doble moral evidencia que el problema no es la amnistía en sí misma, sino a quién favorece. Si beneficia a la izquierda armada, es justicia transicional; si beneficia a militares que enfrentaron al terrorismo, es impunidad. Esa es la lógica con la que actúa el progresismo internacional y la Corte IDH.