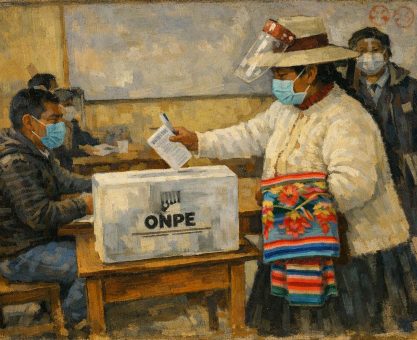Luego de escuchar a Donald Trump, vemos que el discurso del primer ministro canadiense Mark Carney en Davos parte de un diagnóstico que, en lo esencial, coincide con el planteado por Trump: el orden internacional basado en normas ya no funciona. La diferencia no está en el punto de partida, sino en la respuesta que propone. Mientras el discurso estadounidense asume la ruptura como un hecho y reorganiza el liberalismo en torno a poder, transacción y estabilidad interna, Carney intenta preservar una arquitectura normativa reformulada, diseñada para un mundo de rivalidad entre grandes potencias.
Carney no defiende el viejo orden liberal sin matices. Por el contrario, reconoce explícitamente que fue, en parte, una “ficción útil”. Admite que las reglas se aplicaron de forma asimétrica, que el derecho internacional fue selectivo y que la hegemonía estadounidense permitió sostener una narrativa de previsibilidad que ocultaba relaciones de poder desiguales. En ese sentido, su discurso declara que no estamos en una transición gradual, sino en una ruptura abierta, acelerada por crisis sucesivas y por el uso deliberado de la interdependencia económica como herramienta de coerción.
Donde Carney se separa del enfoque estadounidense es en la lectura de las consecuencias. Para él, el colapso del orden normativo no debe conducir a un mundo de fortalezas nacionales ni a una competencia puramente transaccional. Reconoce que la autonomía estratégica es inevitable en energía, alimentos, finanzas, minerales y defensa, pero advierte que una respuesta puramente defensiva, basada en el repliegue, produciría un sistema más pobre, más frágil y menos sostenible. Su objetivo no es restaurar la ficción liberal, sino evitar que su colapso derive en una lógica de suma cero permanente.
En términos doctrinales, Carney propone lo que denomina un “realismo basado en valores”. A diferencia del liberalismo clásico, no presupone que las normas se impongan por su legitimidad moral ni por la existencia de instituciones multilaterales fuertes. Tampoco supone que todos los actores compartan valores. El énfasis está en combinar principios: soberanía, integridad territorial, derechos humanos, prohibición del uso de la fuerza con una lectura pragmática del poder, los intereses divergentes y la necesidad de construir capacidad material propia.
Este giro es relevante porque redefine el papel de las potencias medias. En el orden liberal tradicional, países como Canadá podían externalizar buena parte de su seguridad y prosperidad a la estabilidad del sistema. En el nuevo contexto, Carney asume que esa comodidad ha desaparecido. La respuesta canadiense no es alinearse acríticamente con un hegemón ni competir bilateralmente por favores, sino tejer una red densa de acuerdos, coaliciones y asociaciones variables, asunto por asunto, que reduzcan vulnerabilidades y amplíen márgenes de maniobra.
Aquí aparece una diferencia clave con el discurso de Trump. Mientras este último acepta la lógica de la transacción asimétrica –protección a cambio de contribuciones, acceso a mercado a cambio de concesiones–, Carney advierte que ese modelo es difícilmente replicable para países que no controlan grandes mercados ni poseen poder militar dominante. Para las potencias medias, el bilateralismo con un hegemón tiende a convertirse en subordinación, no en soberanía efectiva. De ahí su insistencia en coaliciones plurales, estándares compartidos y diversificación estratégica.
El discurso también introduce una noción distinta de fuerza. Carney subraya que los valores, por sí solos, ya no bastan. Pero tampoco renuncia a ellos. La fórmula que propone es construir poder interno industrial, energético, tecnológico y militar para sostener una política exterior coherente. La inversión masiva en defensa, energía, inteligencia artificial y minerales críticos no aparece como contradicción del liberalismo, sino como su condición de posibilidad en un entorno hostil.
En este sentido, el discurso canadiense no se opone frontalmente al nuevo liberalismo transaccional que se perfila desde Washington, pero sí intenta corregirlo desde otro ángulo. Acepta el fin del universalismo ingenuo y del multilateralismo automático, pero rechaza un mundo organizado exclusivamente por la presión del más fuerte. Su apuesta es un liberalismo de geometría variable: menos institucional, más flexible, pero aún anclado en principios compartidos entre quienes estén dispuestos a actuar colectivamente.
La referencia final a Václav Havel resume la ambición del planteamiento. “Vivir en la verdad”, para Carney, no significa negar la realidad del poder, sino dejar de fingir que las normas funcionan cuando no lo hacen y empezar a construir arreglos que reflejen el mundo tal como es. A diferencia del enfoque estadounidense, que asume la ruptura como un nuevo equilibrio duradero, el discurso canadiense busca que esa ruptura sea el punto de partida para un orden distinto, donde las potencias medias no queden atrapadas entre la sumisión y el aislamiento.
En conjunto, el mensaje de Carney revela otra vía dentro de la crisis del liberalismo: no su restauración, pero tampoco su abandono. Una adaptación consciente que reconoce la centralidad del poder invierte en capacidad propia y, al mismo tiempo, intenta preservar espacios de cooperación genuina. Si el discurso de Trump marca el giro hacia un liberalismo más duro y explícitamente jerárquico, el de Canadá explora cómo sobrevivir y lograr influencia en ese mismo mundo sin renunciar del todo a la arquitectura normativa que alguna vez lo sostuvo.