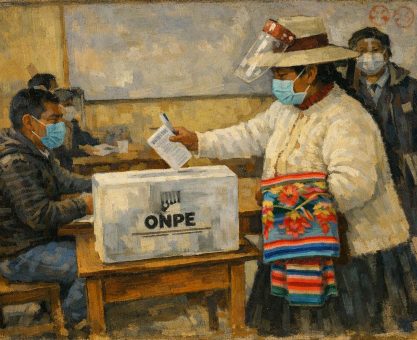Hace unos días, un amigo me comentaba que, recordando cuando de niño iba con sus padres a la playa de campamento, tuvo la peregrina idea de proponer a su esposa e hijos el ir todo un fin de semana de campamento a la playa. Lo que me contó me dejó asombrado pues eso de campamento no tenía nada, al menos de los campamentos de verano que yo recordaba.
Efectivamente, durante mi niñez recuerdo que todos los veranos mi padre nos llevaba de campamento a una playa lejana del sur a mi madre, mis hermanos y a este humilde servidor. Nos íbamos un largo fin de semana. Los preparativos no eran complicados. Cargábamos nuestro Fiat 850 con una carpa, comida, ropa, algo de tomar, un lamparín de kerosene y listo. Por lo general nos íbamos por el kilómetro 126 —muchas playas no tenían nombre sino solo su kilometraje— de ahí que nuestra playa favorita era el 126. Hoy es la playa que denominan “Gallardo”. Nuestro carrito Fiat subía por la carretera de doble vía hasta cierta altura para luego, a la altura del hito del kilómetro 126, meternos por un camino de trocha lateral de grava y arena casi en picada, por donde bajábamos a cierta velocidad, dando tumbos, con curvas muy inclinadas que casi podían hacerte volcar, hasta llegar al fondo de una playa no muy grande, que se abría hacia el mar.
Esa playa nos encantaba pues contaba con una isla que —al igual que la de Puerto Viejo— por las mañanas con la marea baja, podías cruzar caminando por la arena y visitarla. Después del mediodía, la marea empezaba a subir y ya no podías cruzar. Alguna vez nos quedamos atracados aterrados con mi padre, en plena subida de marea, ante lo cual mi padre me cargaba y con el agua a la cintura lográbamos regresar a salvo a la playa.
Con el auto uno se iba adentrando en la playa, aun con la arena dura y grava, hasta que cuando la arena se volvía blanda, ello significaba que hasta ahí llegabas y detenías el auto. Ese lugar sería tu “estacionamiento”. De ahí a caminar unos doscientos metros por la arena caliente hasta el lugar que uno eligiera cerca al mar para acampar.
En aquellos años —finales de los sesenta e inicios de los setenta— no había nadie en la playa, a lo más un campamento cuando mucho. Armábamos la carpa rápidamente, pues no era muy grande y tampoco tenía piso. Las carpas con piso casi no existían. Dormías sobre la arena pura y cristalina, enrollado en una frazada —las de leopardo mejor— pues los “sleeping bag” no existían aun en Perú y si alguien tenía uno, se lo había traído de USA y era todo un lujo. Mi madre era más comodona y le traíamos una cama “Comodoy” plegable para que no durmiera sobre la arena. En las noches cada uno se enrollaba —era necesario enrollarse— pues cuando uno se dormía sobre la arena, en la oscuridad los cangrejos acostumbraban a salir de sus huecos y pasearse por encima de nosotros. Al despertarnos en la mañana había que sacudirlos para que se fueran.
De otro lado, debo mencionar que nuestra alimentación era muy sencilla: latas de atún con galletas de soda —la lata la abríamos con un cuchillo de cacería de mi padre que se trajo del Ecuador—, agua tibia de una galonera de plástico, hervíamos tallarines en agua de mar, hervida en una fogata que prendíamos, con un poco de mantequilla. Llevaba mi guitarra y algo de música hacía. Como postre, se abría una lata de duraznos al jugo. No habías más. En las noches se calentaba igual todo en la fogata e iluminábamos la carpa con una humilde lámpara a kerosene. Con suerte si alguno tenía una linterna, la usábamos para ir al “baño”, esto es, detrás de unas altas rocas al lado del cerro más cercano. No había otra alternativa. Había que tener cuidado con las lagartijas. Así eran nuestros campamentos, a lo recio, comías lo que había, masticando arena por lo general, dormías donde podías y punto. Por precaución, construíamos una pequeña muralla de arena delante de la carpa pues por la noche la marea subía y alguna vez nos pasó que mientras dormíamos, el mar se nos vino encima dejándonos empapados con lo que teníamos puesto, incluyendo los cangrejos.
Volviendo al principio, a lo que me contara mi amigo del campamento al que llevó a sus hijos, pude percatarme que hoy muchas cosas han cambiado. En realidad, los campamentos casi ya no existen —nadie va ya de campamento, vas a una casa de playa propia o como invitado— y si lo hacen, deben buscarse una playa muy pero muy lejana -casi como la galaxia de “La guerra de las galaxias”- pues las “casas de playa”, como plagas de cemento y concreto, se han adueñado de la mayoría de las hermosas playas vírgenes de arena y mar de antaño. Y si uno decide acampar en una de esas playas rodeadas de casas, veredas, tiendas, centros comerciales y hasta discotecas, acamparás con carpas muy modernas y sofisticadas con piso, refrigeradas y frescas, pequeños parlantes de fuerte volumen, luces de alta potencia, frigideres y cocinas portátiles especiales, computadoras portátiles y celulares (iPhone mejor) —por lo que es importante que haya buena señal de internet en la playa— incluyendo la casa de un amigo a unos pasos con lo que, si te apetece, puedes ir a su cómodo baño y hasta ducharte. Antes terminabas literalmente cubierto de sal durante los días que duraba el campamento, con el cabello apelmazado y reseco de sal y así te regresabas a Lima. Hoy puedes comer una deliciosa comida caliente o hacer una buena parrillada en la playa, acompañada de piqueos, dulces, golosinas, frías cervezas y gaseosas congeladas en un buen frigobar y punto. Antes las enfriábamos enterrándolas en la arena en la orilla del mar para que el frio océano enfriara las gaseosas y cervezas.
En conclusión, hoy la mayoría de las hermosas y silenciosas playas solitarias vírgenes de antaño, han cuasi desaparecido, al haber sido prácticamente engullidas por construcciones por doquier, reduciendo la playa y quitándole todo encanto. La gente que puede tiene su casa de playa, durmiendo cómodamente en una buena cama, haciendo estupendas parrilladas acompañadas con sendos cocteles bien preparados. Todo se ha sofisticado y refinado, volviéndose todo más cómodo y artificial. ¡La civilización invadió las playas! ¡Se acabó el encanto!
Hoy para buscar una playa como las de antes, debes conducir tu auto, al menos sus buenos 150 kilómetros como mínimo, ya sea para el norte o para el sur, y rezar para que las “constructoras” no hayan tomado “posesión” —¿legal o ilegal?— de las playas que quedan. En fin, solo digo que me quedo con mis campamentos de antes y mis playas de antaño, el encanto de una buena fogata con mis galletas de soda con atún y una botella —no lata— de cerveza fría enterrada en la arena a la orilla del mar… mientras los cangrejos y lagartijas me miran y se acercan para ver quién diablos es este extraño sujeto durmiendo sobre la fría arena, y yo solo les sonrío y les digo ¡Esto es vida!