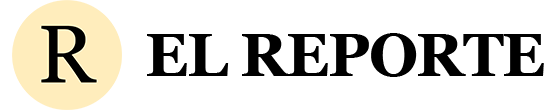En buena parte de América Latina —y el Perú no es la excepción— la justicia dejó de ser un contrapeso del poder para convertirse en un arma política. Lo que antes debía proteger bienes jurídicos esenciales terminó siendo una herramienta útil para ajustar cuentas, bloquear adversarios o blindar aliados. El resultado es conocido: instituciones debilitadas, una ciudadanía desconfiada y un Estado incapaz de sostener el orden mínimo que requiere una democracia funcional. Todo esto ocurre en medio de una crisis de valores que ya no solo erosiona la convivencia, sino que empieza a descomponer la estructura misma del país.
La degradación política avanza en paralelo al deterioro de la salud, la educación y la seguridad pública. La ausencia de un “objetivo país” es tan evidente que ya nadie se molesta en disimularla. Lo urgente siempre desplaza a lo importante, y cualquier intento de política de largo plazo muere atrapado entre escándalos, rivalidades domésticas y autoridades más preocupadas por conservar cuotas de poder que por construir instituciones sólidas. Cada poder del Estado actúa como un feudo autónomo. Se disputa, se captura, se reparte. Todo menos gobernar.
En este escenario, la justicia —esa que debería ordenar el caos— se diluye. Y cuando la justicia se diluye, la delincuencia se fortalece. Lo que el derecho reconoció desde sus orígenes como principio básico —proteger la vida y el bien común— ha sido desplazado por una narrativa donde el agresor parece importar más que la víctima. Se justifican atrocidades, se relativizan responsabilidades, se ampara al violento mientras el ciudadano común queda expuesto y desprotegido. Se castiga la legítima defensa, pero se tolera la reincidencia criminal. Se defienden derechos humanos abstractos, mientras se ignoran los derechos humanos concretos de quienes mueren todos los días en calles, carreteras o mercados.
La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿qué sentido tiene un sistema que absuelve moralmente al agresor mientras condena socialmente a la víctima? El propio derecho reconoce que un ciudadano puede defender su vida —o la de un tercero— incluso si ello implica eliminar la amenaza. Si aceptamos ese principio para un individuo, ¿por qué no discutimos su alcance cuando la amenaza es colectiva? ¿Cuántas muertes más debe soportar una sociedad para que la protección del bien común deje de ser un tabú?
Paradójicamente, mientras los homicidios aumentan y el crimen organizado avanza, los defensores de ciertos discursos de derechos humanos guardan silencio frente a la masacre cotidiana de peruanos de a pie. La víctima se convierte en sospechosa. El delincuente, en mártir. La tragedia de la lógica invertida. No es un fenómeno nuevo: ya lo vimos en el pasado, cuando operaciones legítimas contra el terrorismo fueron demonizadas mientras los verdaderos asesinos eran presentados como “luchadores sociales”. La confusión aún persiste.
El país necesita una reflexión profunda, pero sobre todo decisiones. No se trata de renunciar a los derechos humanos, sino de recuperar su sentido original: proteger la vida, la dignidad y la seguridad de las personas. Hoy no lo estamos haciendo. Y mientras no corrijamos ese extravío moral e institucional, el Estado seguirá perdiendo terreno frente al crimen. La sociedad, mientras tanto, seguirá pagando la factura.