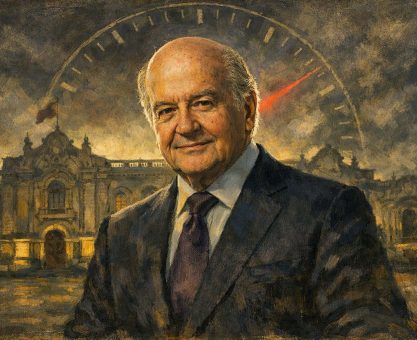Conviene decirlo sin ambigüedades: Nicolás Maduro debía salir del poder. Su régimen no fue simplemente autoritario. Fue un sistema de dominación sostenido por la represión masiva, la destrucción económica deliberada, la criminalización del Estado y un éxodo humano sin precedentes en la región. Para millones de venezolanos y latinoamericanos, su permanencia dejó de ser un problema jurídico o ideológico y se convirtió en una injusticia prolongada que exigía resolución.
El verdadero dilema nunca fue si Maduro debía caer, sino qué hacer cuando todas las vías institucionales habían sido cerradas sistemáticamente por el propio régimen. Las elecciones de 2018 carecieron de condiciones mínimas de competencia; las de 2024 fueron un fraude abierto. Las protestas de 2017 dejaron más de cien muertos; las de 2019 terminaron en represión coordinada. Cada negociación internacional sirvió únicamente para ganar tiempo mientras el régimen consolidaba su control sobre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo y las fuerzas armadas. Las sanciones económicas fueron trasladadas al pueblo, mientras las élites chavistas mantenían cuentas en el exterior. La oposición fue perseguida, inhabilitada, exiliada o cooptada. En ese escenario, la pregunta dejó de ser normativa y se volvió práctica: ¿qué queda cuando el derecho ya no ofrece caminos?
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha utilizado autorizaciones ejecutivas y doctrinas de seguridad que le otorgan amplios márgenes de acción militar sin declaración formal de guerra. Ese marco puede ser cuestionado, pero fue el que permitió actuar donde la parálisis internacional se había vuelto crónica. En Venezuela, Washington articuló una justificación que combinaba la caracterización del régimen como estructura criminal transnacional, el no reconocimiento de Maduro como autoridad legítima y una noción ampliada de autodefensa frente a una amenaza persistente. Desde el derecho internacional clásico, estos argumentos son jurídicamente débiles. La soberanía no se extingue por mala conducta, el reconocimiento es político y la autodefensa preventiva no encaja cómodamente en la Carta de las Naciones Unidas.
Aceptar esto no obliga, sin embargo, a una conclusión automática: que toda acción de fuerza sea ilegítima y equivalente. Aquí es donde el análisis debe afinarse.
El derecho internacional fue diseñado para regular relaciones entre Estados funcionales. No fue concebido para ofrecer protección indefinida a regímenes que destruyen deliberadamente las condiciones mínimas de soberanía desde dentro. Cuando un poder captura el Estado, bloquea toda transición pacífica y convierte al país en plataforma de criminalidad transnacional, la legalidad existente deja de operar como mecanismo de solución y pasa a ser un límite estéril que solo beneficia al opresor.
Esto no equivale a validar la lógica de Rusia en Ucrania. Rusia utiliza la fuerza para negar la soberanía de un Estado funcional, reconocido y democrático, con el objetivo de redibujar fronteras y someter a una nación independiente. El caso venezolano es distinto: la fuerza no se empleó para destruir la soberanía, sino para poner fin a un régimen que la había vaciado de contenido y convertido en fachada de un aparato criminal. Confundir ambos escenarios no defiende el derecho internacional; lo trivializa.
La fuerza, en este contexto, no es una regla alternativa, sino un último recurso excepcional, resultado del fracaso acumulado de todas las demás herramientas. Que ese recurso sea peligroso no lo vuelve inexistente. Que cree precedentes no implica que todas las situaciones sean equivalentes.
Pero la excepcionalidad no puede ser arbitraria. Para que la acción de fuerza sea defendible, deben cumplirse criterios verificables: agotamiento demostrable de vías institucionales internas e internacionales, daño humanitario masivo y sostenido en el tiempo, exportación activa de inestabilidad regional y criminalidad transnacional, y ausencia de actores internos con capacidad real de producir el cambio. Venezuela cumplía todos estos criterios. No todos los regímenes autoritarios lo hacen. Ahí radica la diferencia entre la excepción justificada y el intervencionismo disfrazado.
Maduro debía caer. No porque la fuerza sea virtuosa, sino porque el régimen había hecho imposible cualquier salida distinta. Defender el orden internacional sigue siendo esencial, pero ese orden no se fortalece cuando se convierte en refugio automático para la impunidad. Se fortalece cuando distingue entre la agresión que destruye soberanías y la acción excepcional que intenta restaurar las condiciones mínimas para que la soberanía vuelva a existir.
La fuerza excepcional no destruye el orden internacional. Lo que lo destruye es dejar que la legalidad se convierta en el último refugio de la tiranía.