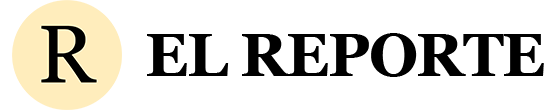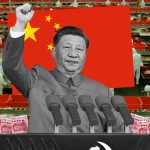El nuevo abogado de Martín Vizcarra, Guido Croxatto, confirmó que junto a su patrocinado recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de revertir las tres inhabilitaciones políticas impuestas por el Congreso, buscando que el expresidente pueda participar en las elecciones generales de 2026. Pero si bien los juristas y los hombres de leyes del país ya han rectificado mas de una vez que la CIDH no tiene autorización ni poderes por encima de las normativas locales, este intento de Vizcarra habla mas de un movimiento político de presión social y mediática antes que una verdadera fuente posible para sus intereses presidencialistas.
No obstante, este movimiento también plantea un conflicto institucional apelando a órganos internacionales para que muevan sus hilos y sencillamente en caso realmente le hagan caso a Vizcarra y las presiones ejercidas sean lo suficientemente fuertes, debilitaría una vez más nuestra soberanía jurídica. Y lo cierto es que el hecho que acumule tres inhabilitaciones demuestra que no se trata de un error puntual, sino de un patrón de conducta política que roza la deslealtad institucional, cosa que no seria la primera vez que esta Corte hace con el Perú.
La relación entre el Estado peruano y el sistema interamericano de derechos humanos —particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH— ha estado marcada por una tensión constante. Si bien los organismos internacionales cumplen -o deberían cumplir- una función esencial como garantes de los derechos humanos, su accionar en el caso peruano ha sido objeto de controversia por una tendencia a intervenir en asuntos de seguridad interna, judicialización retroactiva de decisiones políticas y desconocimiento del contexto histórico de la época del terrorismo que se vivió en los años 80 y 90.
Uno de los precedentes más influyentes fue el caso Barrios Altos (2001), donde la Corte IDH ordenó anular las leyes de amnistía que protegían a militares involucrados en operaciones contrasubversivas. Si bien el argumento de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, la ley no puede ser retroactiva cuando esta tipificación no estaba presente. Además de procesos iniciados décadas después, con pruebas débiles y testigos ausentes, transformaron la búsqueda de justicia en una suerte de “juicio eterno”, desconociendo el contexto de guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA.
Un caso paradigmático fue el de la Operación Chavín de Huántar (1997), considerada un símbolo de valentía nacional y siendo celebrado internacionalmente por haber rescatado rehenes de la embajada de Japón que quedo a merced de los emerretistas. Pese a los grandes elogios y la extraordinaria actuación meticulosa y quirúrgica, la CIDH denunció al Estado por una supuesta ejecución extrajudicial. Sin embargo, las pruebas fueron insuficientes y los testimonios llegaron hasta ser contradictorios. La investigación reabierta por presión internacional más de dos décadas después se percibe como un ejercicio de revisionismo político antes que jurídico.
Casos como el de Lori Berenson (2004) profundizaron la percepción de parcialidad. La Corte IDH ordenó al Perú pagar indemnización a una ciudadana estadounidense condenada por colaborar con el MRTA. Este fallo realmente saco a relucir la verdadera cara de la corte, al hacer una inversión de valores. Las fuerzas armadas que protegieron a los peruanos del terrorismo terminaron siendo los malos para el relato internacional de la CIDH, mientras que los cómplices de organizaciones armadas fueron reconocidos como una suerte de víctimas.
Pero no solo fue Berenson, la CIDH tienen una especie de alma guevarista al otorgar reparaciones a terroristas, como en los casos de Gladys Espinoza González (2014) o “Matilde” (2013), esto refuerza la percepción de un sesgo anti militar y sobre todo una ignorancia profunda de lo que realmente fueron estos años de sangre. En nombre de los derechos humanos, se termina indemnizando a quienes atentaron contra los mismos derechos de toda una nación.
Incluso en el ámbito político actual, la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas de 2022-2023 refleja una confusión entre responsabilidad política y penal. La CIDH ha adoptado una postura que parece ignorar la estructura de mando y los límites constitucionales de la inmunidad presidencial.
En síntesis, la actuación de la CIDH y la Corte IDH en el caso peruano revela una tensión profunda entre universalismo jurídico progresista y la soberanía nacional. La aplicación de sus fallos ha mostrado una tendencia a reinterpretar el pasado con criterios vagos y sesgados por una tendencia política izquierdista. La justicia internacional debe operar bajo el principio de subsidiariedad, no de sustitución del Estado. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir los derechos humanos un instrumento de presión política que desconoce termina no solo desbaratando la seguridad jurídica sino desdeñando la memoria de las víctimas.
Last modified: 4 de octubre de 2025