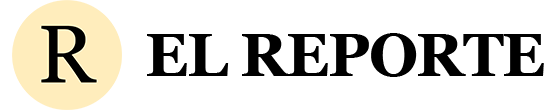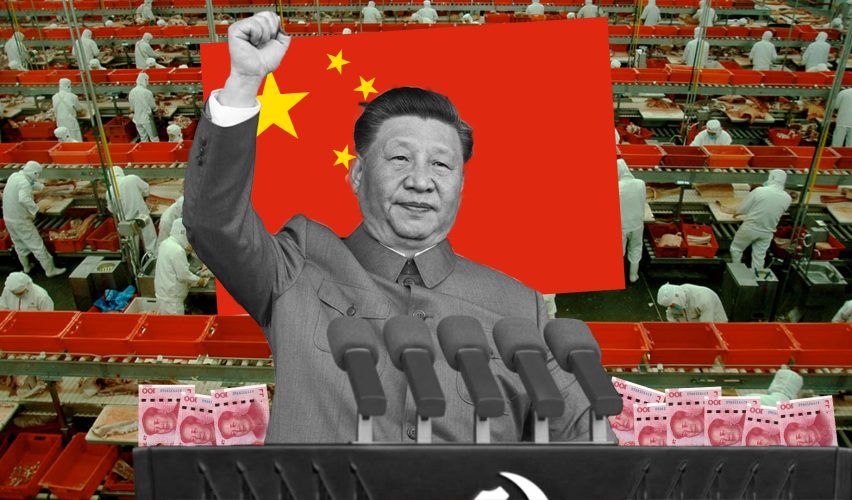El ascenso económico de China en las últimas cuatro décadas ha sido uno de los fenómenos más espectaculares de la historia moderna. El país pasó de ser una economía rural y cerrada a convertirse en la segunda potencia mundial. Su receta ha sido clara: apostar por la infraestructura —carreteras, puertos, aeropuertos, trenes de alta velocidad y ciudades enteras construidas en tiempo récord— como palanca de crecimiento. Este camino no es nuevo: tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impulsó su recuperación con la red interestatal de carreteras, mientras que Europa reconstruyó su tejido productivo a base de cemento y acero. Pero en China, la escala ha sido colosal.
Lo particular es el pacto social implícito que sostiene al régimen: millones de ciudadanos aceptan renunciar a libertades políticas a cambio de prosperidad material. Para muchos chinos, el recuerdo de la pobreza extrema y el caos del pasado hace que este intercambio sea visto como razonable. En apenas una generación, el país sacó a más de 700 millones de personas de la miseria, un logro histórico que la izquierda internacional suele resaltar como prueba de la eficacia de la planificación estatal. Desde esa mirada, lo que importa no es la ausencia de elecciones libres, sino la conquista de una vida digna para la mayoría.
Sin embargo, este contrato social encierra un riesgo: el poder político está cada vez más concentrado en pocas manos, lo que abre espacio a excesos. El caso de Jack Ma, fundador de Alibaba, es ilustrativo: por criticar al sistema financiero en 2020, desapareció de la vida pública durante años hasta reaparecer con un discurso en línea con el oficialismo. Para la derecha liberal, este episodio no es anecdótico, sino una advertencia: sin derechos de propiedad garantizados y sin libertad de expresión, la innovación y la inversión privada terminan sofocadas.
El dilema se vuelve más agudo en la era digital. China ha desarrollado modelos propios de inteligencia artificial, como Ernie Bot de Baidu o los sistemas de SenseTime, que buscan competir con Silicon Valley. Pero la creatividad florece donde existe libertad para disentir y fracasar. El ecosistema californiano, con sus miles de proyectos fallidos y unos pocos éxitos que cambian al mundo, es difícil de replicar bajo un control centralizado. Aquí surge la pregunta inevitable: ¿puede un sistema que limita la libertad individual sostener indefinidamente la innovación?
Desde la mentalidad china, influida por el confucianismo y el pragmatismo, la respuesta sería afirmativa. Para ellos, la prioridad no es la autonomía individual sino la armonía social y el bienestar colectivo. En este marco, la planificación de largo plazo y el orgullo nacional pesan más que el riesgo de censura o represión. Occidente tiende a ver en ello un sacrificio, pero para muchos chinos es simplemente un orden racional.
China vive hoy bajo una “dictadura benévola” que entrega prosperidad a cambio de libertad. El gran interrogante es si esa fórmula será sostenible en el tiempo o si, como tantas veces en la historia, el sacrificio de la libertad terminará limitando también la prosperidad. El desenlace no afectará solo a China: marcará el rumbo del equilibrio económico y político global del siglo XXI.
“Prosperidad a cambio de libertad: el pacto social chino fascina al mundo, pero también lo pone en vilo sobre su futuro.”