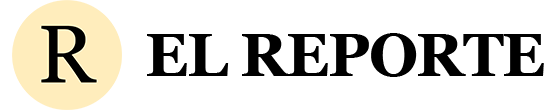La izquierda ha encontrado su nueva cruzada: desmantelar el fallo del Tribunal Constitucional que archivó el caso Cócteles. No lo hace por amor a la justicia, por supuesto. Lo hace por miedo a perder su relato. Durante años, el progresismo convirtió ese expediente en símbolo moral, en evidencia de que el fujimorismo debía expiar eternamente sus culpas. Y ahora, que el TC recordó algo tan elemental como que no hay delito sin ley previa ni proceso sin plazo razonable, se han quedado sin mito. Están en estado de emergencia.
Por eso, todos estos días posteriores a la sentencia, la maquinaria discursiva está muy activa. Desde distintas tribunas vienen acusando una letal interferencia del TC casi como si hubieran identificado el génesis de un apocalipsis institucional. El libreto de siempre: todos son los arquitectos de la decadencia, menos nosotros. El objetivo es instalar, otra vez, el pánico antes de que la gente —la que seguramente ni ha leído el fallo— entienda lo obvio: que el tribunal no absolvió a Keiko Fujimori, sino que desactivó un proceso armado sobre trampas técnicas y tiempos electorales.
Porque esa es la verdad que se resisten a aceptar. El caso Cócteles fue, desde su origen, una ingeniería política. Se persiguió con más entusiasmo que rigor, se filtró con más show que sustento, y se repitió hasta el cansancio que la lideresa de Fuerza Popular había recibido dinero ilícito cuando ni siquiera existía la figura penal para acusarla. La “receptación patrimonial” —esa pieza que los fiscales usaron para sostener el castillo— fue incorporada al Código Penal recién en 2016. Los hechos eran de 2011. En derecho, eso se llama retroactividad penal desfavorable. En política, se llama conveniencia.
El propio abogado Natale Amprimo lo explicó con claridad en su columna de El Comercio: “Toda esa barbarie, que muchos solitariamente criticamos, se ha caído. Finalmente, el Estado de derecho se ha impuesto.” Y añadió una advertencia que debería ser obvia, pero que hoy parece revolucionaria: “Si como sociedad no saludamos que se ponga fin a la arbitrariedad y al abuso del derecho, y contemplamos como normal la eternización de los procesos penales y la extensión de figuras penales para justificar casos mediáticos y politizados, es que estamos involucionando como nación.”
En esas líneas está el núcleo del fallo: un llamado a restaurar la cordura jurídica, a recordar que la legalidad y el plazo razonable no son tecnicismos, sino los cimientos que separan al Estado de Derecho del espectáculo punitivo.
Por otra parte, los magistrados Ochoa, Hernández, Domínguez, Gutiérrez y Morales no improvisaron una interpretación: siguieron el mismo estándar que emplean tribunales constitucionales de Europa y América Latina para frenar los excesos del derecho penal expansivo. Incluso el voto en minoría de Luz Pacheco —tan celebrado por la prensa progresista— reconoció irregularidades en el proceso, aunque, en su criterio, debían resolverse en sede ordinaria. Lo que los críticos llaman “invasión de competencias” fue, en realidad, el último recurso de un sistema que había perdido la compostura.
Pero en lugar de reconocer la falla, la izquierda cambió de puntería: si el proceso se cae por sus propios vicios, ahora hay que culpar al árbitro. Así, el Tribunal Constitucional pasó a ser el villano. Luz Pacheco y Manuel Monteagudo, los dos votos en minoría, se convirtieron en próceres mediáticos. Los portales jurídicos de siempre —los que callan cuando los fiscales pisotean el debido proceso— descubrieron de pronto su pasión por la “separación de poderes”. Y los mismos analistas que festejaban la prisión preventiva como si fuera justicia poética ahora lloran por la institucionalidad. El chiste se cuenta solo.
Sin subestimar su capacidad para hilar narrativas, la operación es evidente: opacar el contenido del fallo y reemplazarlo por una media verdad. Ya no se discute la violación del principio de legalidad, ni los nueve años de proceso sin sentencia, ni el abuso de medidas coercitivas. El foco está en el miedo: si el TC corrige a la fiscalía, el país queda indefenso. Ese es el nuevo relato. Como si el derecho dependiera de la militancia. Como si cuestionar a un fiscal fuera una forma de traición. Como si el Perú sólo pudiera avanzar bajo ese régimen moral que habían diseminado en el sistema judicial.
Lo que ocurrió, en realidad, fue un acto mínimo de higiene constitucional. El tribunal recordó que el derecho no puede adaptarse al enemigo del momento. Que el poder de acusar no equivale al derecho de arruinar una vida durante una década. Que la finalidad política —ganar una elección— no es sinónimo de delito. Y que, en un Estado de Derecho, no se castiga con el proceso, sino con la sentencia. Es triste que haya que recordarlo, pero aquí estamos: celebrando como “histórico” algo que debería ser normal.
Los datos bastan para entenderlo todo: el expediente 55-2017 acumuló más de nueve años de trámite, diecinueve devoluciones fiscales, tres prisiones preventivas declaradas excesivas y cuatro acusaciones reformuladas para encajar en un tipo penal que ni siquiera existía cuando ocurrieron los hechos. Mientras tanto, otros casos más graves y con pruebas materiales sólidas siguen durmiendo en los archivos del Ministerio Público. Esa asimetría revela un problema que aún muchos callan.
Por lo tanto, el diagnóstico es simple: el TC no defendió a Keiko Fujimori; defendió la idea del límite, del Estado de Derecho. En este caso, desde un caso que a un sector específico le genera escozor. Se les ha recordado a muchos que la justicia no tiene bandos, que los derechos no se calibran según la ideología y que la Constitución, aunque la intenten silenciar, sigue siendo la última palabra.
El resto es ruido. Y en ese ruido, quienes más gritan suelen ser los que más temen que vuelva a haber justicia de verdad.