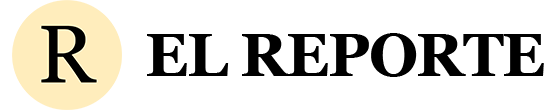En octubre, además de toros y de temblores, han tenido lugar revoluciones políticas de impacto muy significativo en nuestra historia como sucedió con dos de ellas en el siglo XX, que dieron lugar a regímenes de signos ideológicamente opuestos. La primera estalló en Arequipa el 27 de octubre de 1948, y fue encabezada por el entonces general de brigada Manuel Arturo Odría, quien depuso al presidente constitucional de la República, el democratacristiano José Luis Bustamante y Rivero, estableciendo un régimen de facto (1948-1950) que tuvo clara posición política conservadora. La segunda sucedió en Lima el 3 de octubre de 1968 bajo el liderazgo del general de división Juan Velasco Alvarado en ese momento comandante general del Ejército quien derrocó al presidente constitucional de la República el arquitecto Fernando Belaunde Terry, dando inicio a un gobierno denominado Revolucionario de la Fuerza Armada que tuvo clara orientación socialista.
Como se ha dicho, el general Odría lideró un gobierno conservador que incluyó un temprano modelo de economía de libre mercado influenciado por el presidente del Banco Central de Reserva de la época, a quien se le puede considerar padre de los derechistas liberales (economicistas) de nuestro país, don Pedro Beltrán Espantoso, adalid del liberalismo económico en el Perú, según los historiadores Carlos Contreras y Marcos Cueto. No pasaría mucho tiempo para que Beltrán se distancie del presidente de la junta militar que gobernó entre 1948 y 1950.
Poco después, el gobierno odriísta contrataría la misión Klein para la consolidación del nuevo modelo económico adoptado, el que tuvo un direccionamiento muy favorable para el país.
En efecto, pese a ciertas acciones condenables del gobierno del “general de la alegría” y su efectivo eslogan “hechos y no palabras”, sus políticas tuvieron efectos altamente positivos para el Perú en la salud pública, en la educación con el memorable plan Mendoza -del ministro de educación general EP Juan Mendoza- y sus unidades escolares cuyas emblemáticas fachadas fueron burdamente transformadas durante el segundo gobierno de Alan García. No tengo duda que esa reprochable acción fue motivada por sentimientos vengativos infantiles que buscaban borrar de la memoria colectiva su sello odriísta.
A lo afirmado en el párrafo anterior, se suma también los logros en seguridad social, en vivienda, en turismo y en defensa nacional principalmente. En muchas de las áreas señaladas, Odría seguiría la singladura trazada por el Mariscal Benavides en su gobierno de 1933 a 1939.
El Mariscal Benavides inspeccionando el Arsenal Naval acompañado de los capitanes de navío Rotalde y Saldias (circa 1938)
El gobierno de Manuel Odría fue uno de los más exitosos de nuestra historia. Una de las muchas lecciones que pueden extraerse de ese régimen, es que no basta obtener excelentes resultados en las cifras macroeconómicas para lograr el desarrollo de un país, si estas no están acompañadas de números óptimos en sectores como educación o salud, para luego poder hablar, no de milagros, pero sí de éxitos. Esto que parece lógico, en el Perú en los últimos 25 años, no lo ha entendido así un sector importante de “optimistas” particularmente entre el 2001y el 2011, por estar embebidos de un economicismo ciego y reduccionista -una visión de la realidad exigua y frívola que le ha hecho mucho daño al país- quienes creen que los buenos resultados en la macroeconomía hacen irrelevantes los bajísimos porcentajes de nutrición infantil, de salud en general, de seguridad nacional, de orden interno, de transporte publico entre otros. Rotundos fracasos.
Aquella es la diferencia en resultados del modelo político odriísta con el que viene desarrollándose en el Perú actualmente.
Poco antes de la caída del gobierno constitucional de Bustamante, surgió la gota que derramó el vaso. En efecto, la crisis galopante en que estaba inmerso el gobierno medianero de don José Luis, tuvo su punto de quiebre el 3 de octubre de ese año, cuando un grupo reducido de oficiales traidores a su institución, la Armada del Perú, soliviantaron a los tripulantes de los buques de la Escuadra para sublevarse contra sus superiores jerárquicos, movimiento subversivo que fue organizado por operadores del partido aprista peruano y muy probablemente con el aval de sus líderes.
En efecto, y como sostienen Contreras y Cueto, “el Apra alentó una sublevación en el Callao de la tropa de la Marina”, (“Historia del Perú Contemporáneo”, IEP, 2000, pág. 274). No era la primea vez que una acción de esta naturaleza tenía lugar, es decir un acto subversivo promovido por el partido aprista. En mayo de 1932 también un grupo perteneciente al personal de marinera se sublevó tomando algunas unidades de la Escuadra. Tras horas de enfrentamientos violentos con personal naval, los amotinados se rindieron. En la derrota de los rebeldes jugó un papel determinante el entonces capitán de navío Carlos Rotalde Del Valle, comandante general de la Escuadra, quien se embarcó en el submarino R-4, y estando a bordo de ese buque amenazó a los alzados con torpedear las unidades capturadas. Rotalde, renombrado líder naval de la primera mitad del siglo XX —el primer oficial de marina en ascender a vicealmirante en línea de carrera desde alférez de fragata— era un hombre conocido por su férreo cárter, adusto y duro, de la línea de los guerreros navales grauistas de su tiempo. Su padre había sido médico del Huáscar a órdenes de Santiago Távara.
Como menciona el historiador naval, capitán de fragata Jorge Ortiz Sotelo, en un artículo titulado “Rebeliones navales del Callao, 1932 y 1948”, los cabecillas fueron sometidos a un tribunal militar sumario que condenó a muerte a 8 de ellos. Se trataba de jóvenes marineros que iban de los 18 a los 29 años de edad, quienes, tal vez sin mucha conciencia del efecto que traería consigo su actitud, se convirtieron en la mano ejecutora del plan trazado por la dirigencia aprista, es decir fueron los chivos expiatorios. La sentencia, por demás desproporcionada e innecesaria que iba por encima de la constitución vigente como señala Ortiz Sotelo, se cumplió por mandato del gobierno del comandante Sánchez Cerro.
Volviendo a la rebelión del 48 esta fue sofoca con la intervención de fuerzas de la Marina de Guerra, del Ejercito y del entonces Cuerpo Aeronáutico del Perú, al mando del capitán de navío Félix Vargas Prada, y tuvo un alto costo de vidas (cerca de 300 personas). Entre las bajas de los sublevados figura su cabecilla, el capitán de fragata Enrique Águila Pardo, abatido por uno de sus propios cómplices. Según refiere el comandante Ortiz Sotelo, se produjo una discusión entre el oficial de mar Francisco Dávila y el comandante Aguila Pardo, a resultas de la cual sacaron sus armas y se dispararon, produciéndose la muerte de este último. Por el lado del personal leal a los principios institucionales siempre ajenos a cualquier tendencia socialista o comunista, hubo que lamentar el asesinato del capitán de corbeta Juan Revoredo Balbuena, joven jefe -como se denominaba a los oficiales superiores por aquella época- de 34 años perteneciente a la promoción 1936 de la Escuela Naval del Perú. El comandante Revoredo se encontraba en la madrugada del 3 de guardia de jefe de servicio del BAP Bolognesi, unidad que se hallaba en el dique seco del Arsenal Naval. Estando en su camarote escuchó unos golpes a su puerta. Al abrirla se dio con un grupo de tripulantes que le apuntaban con fusiles exigiéndole rendición. Revoredo reaccionó de inmediato para coger su armamento y enfrentar a los traidores, pero fue abatido cobardemente.
Juan Revoredo fue ascendido póstumamente a capitán de fragata y sepultado en el cementerio Presbítero Maestro con mucho dolor por su familia y por el personal naval. Revoredo nacido el 12 de diciembre de 1914, era natural de Arequipa y se había casado el 29 marzo de 1946 con Carmen Aparicio Valdez. Tras su graduación como alférez de fragata el 30 de diciembre de 1936, Juan Revoredo sirvió en el BAP Almirante Guise, en el BAP Pariñas, en el BAP Mariscal Castilla, en el Arsenal Naval y en el crucero BAP Bolognesi, donde halló la muerte, en forma “por demás cobarde” como cita la nota necrológica de la Revista de Marina (sep/oct 1948). En el discurso fúnebre a nombre de la Marina de Guerra del Perú, el entonces capitán de corbeta Abram Woll Dávila, espada de honor de la promoción ESNA 1936 dijo de su amigo y compañero: “Caíste en el cumplimento del deber, que más que cualidad, fue el símbolo que identificó tu vida. Sabemos de mil anécdotas que demuestran el culto que hiciste de tus obligaciones y el temple de tu carácter todo rectitud y hombría de bien. Tu muerte ocasionada por dos balas homicidas al tratar de repeler el ataque al buque entregado a tu custodia, estando desarmado, demuestran una bravura sin par que va más allá del mero cumplimiento del deber”.
Como afirma en una entrevista que existe en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú a un antiguo oficial naval que vivió aquella época; instaurado el gobierno de Odría, para bien de la institución, asumió como ministro de Marina el Vicealmirante Roque Saldías Maninat, la gran figura institucional del siglo XX.
Saldías tuvo gran amistad con Odría, amistad trabada en las aulas de la recién creada Escuela Superior de Guerra Naval a principios de los treinta, cuando ambos fueron alumnos del programa de Comando y Estado Mayor Naval. Ese programa, cuyo director pertenecía a la misión naval norteamericana, tuvo mucha influencia en el “General de la Alegría”, lo que se vería reflejado en muchas medidas adoptadas durante su gobierno. General y almirante llegaron al poder juntos, y fueron socios del éxito del Ochenio. Casi todo ese periodo don Roque fue ministro de Marina —y miembro de la Junta Militar desde el golpe hasta el “triunfo” electoral de Odría del 50— y desde 1954 asumió también la presidencia del consejo de ministros. A fines del 55 deja la cartera de Marina para asumir el ministerio de Hacienda reteniendo el premierato. Muy conocida fue la férrea posición contraria al APRA del gran Vicealmirante Saldias. Fiel a sus principios, al enterarse de que Odría venía negociado con el partido que hacía poco había perseguido implacablemente, don Roque increpó por ello a su antiguo compañero de aulas, quien en un primer momento lo negó. Al hacerse evidente las negociaciones entre perseguidos y perseguidores, Saldías renunció y rompió su relación con el general Odría. Ambos fallecieron el mismo año, 1974. Existe una versión familiar que señala que don Roque, estando internado en el Hospital Naval ese año, y a través de un amigo en común, recibió la visita del ex presidente Odría. No se sabe que trataron exactamente, pero muy probablemente haya sido una despedida de viejos camaradas previo a su encuentro con el Creador.
La rebelión del 3 de octubre de 1948, tuvo un enorme impacto negativo al interior de la Marina. La desconfianza y la desmoralización invadió por todos lados la institución, situación que no fue fácil revertir, pero que se logró alcanzar gracias a la política naval que estableció Saldías y que se convirtió en la piedra de toque de la modernización de la Marina de Guerra a mediados del siglo pasado.
“20 años después”, como la novela de los mosqueteros de Dumas -la que tanto le gustaba a mi padre- tendría lugar la segunda rebelión que trataremos en este artículo. En efecto, el 3 de octubre de 1968 se produjo un nuevo quiebre del orden constitucional tras el golpe de estado perpetuado por el general de división Juan Velasco Alvarado, comandante general del Ejército, y un grupo importante de coroneles que derrocaron al presidente Fernando Belaunde.
En pocas horas el movimiento tomó control del país siendo que muchos ciudadanos e instituciones incluidos algunos medios de prensa lo vieron como una salida inevitable a la nueva crisis incendiaria que vivía el país. El nuevo régimen que se definió como nacionalista, bajo la denominación de Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, pronto habría de poner en evidencia su inclinación socialista, característica que algunos aún hoy tercamente no lo quieren aceptar. El golpe de estado había sido planeado con la mayor reserva por meses, aunque horas previas al desenlace se volvió vox populi. Buena parte de los altos oficiales del Ejército, y casi todos los de la Marina de Guerra y de la FAP, no estuvieron enterados y por lo tanto no participaron. Materializado el golpe, el General Velasco convocó a una reunión en Chorrillos a la Marina. Asistió su comandante general, el vicealmirante Mario Castro de Mendoza y algunos almirantes. El ministro de Marina, vicealmirante Jorge Luna Ferreccio junto con los otros ministros del depuesto presidente Fernando Belaunde, habían sido detenidos ilegalmente. El almirante Castro de Mendoza le manifestó a Velasco, tras una muy encendía discusión, que la Marina no participaría del gobierno. Sin embargo, ante los hechos consumados, esa posición era muy difícil de sostener. Se le hizo ver que era indispensable mantener la unidad de las FFAA puesto que ya no habría marcha atrás, y que el movimiento ya contaba con un mayoritario apoyo, tras la crisis detonada por la supuesta perdida de la página once del contrato con la International Petroleum Company (IPC) en la que se decía que el gobierno acciopopulista había favorecido a la empresa extranjera. Esto nunca se comprobó, y solo fue utilizado como excusa. Se sostuvo que era una cuestión de dignidad nacional. Finalmente, Castro de Mendoza, marino de principios constitucionales intachables, pidió su pase al retiro. Años más tarde el gobierno velasquista en crisis económica galopante, y generando desaciertos tras desaciertos, iba conduciendo al país al despeñadero. ¡Quedamos cerca!
La toma de los diarios en 1974, fue el punto de quiebre de la relación de la Marina con el gobierno revolucionario. El entonces ministro de Marina, comandante general y miembro de la junta militar, vicealmirante Luis Ernesto Vargas Caballero manifestó en una entrevista que lo hecho iba en contra del espíritu occidental y cristiano nuestra saciedad, marcando una clara posición de respeto a la libertad de prensa. Esta posición principista de Vargas Caballero, le valió una desautorización pública de parte del gobierno. Pese a la prudente voz del General don Edgardo Mercado Jarrin -presidente del consejo de ministros, ministro de Guerra y comandante general del EP en ese momento y uno de los sodados más brillantes que ha tenido nuestra Patria- no se logró evitar que Velasco, con torpeza y falta de inteligencia emocional, infringiese una afrenta a la Marina, en la persona de su líder, quien por demás gozaba de mucho prestigio y de gran aprecio institucional. La Marina no le iba a perdonar a Velasco y a sus acólitos, tal humillación. Tras el relevo del ministro de Marina, tendrían lugar distintas conspiraciones contra el gobierno socialista, que finamente allanarían el camino a su caída, una caída que no tuvo pena ni gloria. Estas conspiraciones contaron con el apoyo de altos oficiales de EP y del FAP de tendencia conservadora, preocupados por la penetración comunista en el gobierno y aun en las Instituciones Armadas.
Hay quienes me han asegurado, hasta con indignación, tras un artículo que publiqué en El Reporte sobre el tema, que la llamada primera fase del Gobierno Revolucionario no fue socialista sino nacionalista. Lo tomó como una broma. Si ha habido dos (des) gobiernos socialistas en el Perú uno fue el de Velasco -el nacionalismo fue el disfraz que pretendió inútilmente ocultar su verdadera identidad marxistoide- y el otro, el primero de Alan García. Tendrían que leer -bien- un poco al menos.
El hecho de haber sido nacionalista, como en todo caso también lo fue el de Odría -quien puede decir que no- no significa que aquel no haya sido socialista. Sólo basta mencionar la influyente presencia cubana en el Perú y su cercanía al gobierno (“dime con quien andas y te diré quién eres”), la presencia de conocidos elementos socialistas y comunistas en el COAP (Comité de Oficiales Asesores de la Presidencia) y en el SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social), como la del guerrillero comunista Héctor Béjar, además del modelo económico estatista.
La primera fase aplicó entre otras recetas, el socialismo autogestionario que había llevado a cabo el Mariscal Tito en Yugoslavia. En mi modesta biblioteca, conservó un libro que intenta demostrar la superioridad de socialismo autogestionario sobre el libre mercado, a través del estímulo a la competencia interna es decir en la gestión pública. Seguramente Yugoslavia, que hoy no existe, fue un éxito. Al pan, pan y al vino, vino. Qué más para evidenciar el carácter socialista que tuvo el gobierno del General Velasco.
Al final, el dictador filocastrista que tomó el asunto de la Marina de manera cachacienta e irrespetuosa, no imaginó la dimensión que tomaría el asunto, y finalmente fueron quienes maltrató, los que celebraron su caída, tras el épico 25 de junio de 1975, no solo por lo que ello significó para la dignidad institucional, al margen de algunos pocos traidores o escépticos, sino para el país.
Sirvan estas líneas para homenajear las figuras del vicealmirante Mario Castro de Mendoza (Prom. ESNA 1933) y del capitán de fragata Juan Revoredo Balbuena (Prom. ESNA 1936) defensores de la institucionalidad de la Marina de Guerra del Perú y del estado de derecho.